28
La
inaugural agresión del grandote se produjo, sin duda, en algún miento
imprecisable de la trayectoria humana sobre la Tierra.
Y
con ella irrumpió la “derecha”, en las hasta entonces inocentes relaciones
entre los hombres.
La
“derecha” es, más allá de sus variadas expresiones históricas, todo
comportamiento que apunta a establecer una relación de uso entre un hombre y
otro.
Soy
un hombre de derecha si encaro mi relación con otros hombres como una relación
de sujeto a objeto, relativizando sus existencias en función de la mía,
imponiéndoles conductas orientadas en dirección a fines que no son los suyos
sino los míos.
El
mazazo del grandote, naturalmente, se repite.
El hombre advierte que su
privilegiada musculatura le permite regularizar una relación de uso con otro
hombre y concluir sus jornadas con un mismo botín de bienes arrancados a la
naturaleza, ahorrándose la fatiga de salir a buscarlos.
Pero
tras la rapiña total que sigue al primer mazazo, el grandote advierte también
que la continuidad del sistema le exige limitar el despojo.
No
puede regularizar la relación más que a precio de asegurar la supervivencia de
su esclavo, dejándole una parte de la presa.
Esta
autolimitación implica, a cambio de más tiempo libre, un irritante sacrificio.
El
grandote se ve constreñido a extraer de su relación utilitaria con otro hombre
un volumen de bienes inferior al que le aseguraba su anterior papel de cazador
solitario.
El
ocio, por otra parte, ha incrementado sus necesidades de consumo en medio de un
sistema de aprovisionamiento que lo obliga a reducirlo.
El
grandote quiebra esta contradicción consiguiendo un segundo esclavo.
Dada
su excepcional fuerza física es concebible además que logre sin otro recurso
que reiterar la metodología inicial del mazazo.
Ya
con dos esclavos a su servicio, el grandote y su familia desarrollan una
incipiente conciencia de status.
El
hombre quiere ahorrarles también a sus hijos las ya subalternas fatigas de la
caza, y esto amplía ulteriormente las necesidades de consumo que los cazadores
sojuzgados deben satisfacer.
Pronto
se advierte que dos esclavos son insuficientes, y el grandote se arma de su
maza para salir a buscar de un tercero.
El
proceso naturalmente continúa, pero tiene su límite.
No
es imposible que un gigante como nuestro grandote consiga sojuzgar, mediante el
solo imperio de su fuerza física a tres y hasta cuatro hombres.
Pero
cuando el grandote advierta la necesidad de un quinto esclavo, advertirá
también las limitaciones de su propia musculatura como factor de dominación.
La
necesidad del quinto esclavo, en verdad, ha de precipitar otro sensacional
salto cuantitativo en la lógica de las relaciones entre los hombres.
Rendido
ante la evidencia de que la fuerza desnuda no le basta para ampliar a cinco su
plantel de esclavos, el grandote se ve precisado a dar ante ellos un rodeo
discursivo. Tiene que apelar a la palabra.
Hasta
entonces el grandote pudo ser una “derecha” muda.
El
proceso de sojuzgamiento podía desarrollarse en silencio, o incluyendo en todo
caso el uso de las palabras como simples prolongaciones sonoras de la
musculatura, como meros expositores verbales de la fuerza en término de
amenaza, de advertencia y de órdenes.
Con
la incorporación del quinto esclavo, la palabra se desprende de la musculatura
y cobra especificidad.
El
sojuzgamiento de cinco hombres, no pudiendo originarse sólo en un acto de
fuerza física, tiene que materializarse ahora en un consenso de los sometidos.
La
progresiva complicación de la relación amo-esclavo, con la creciente avidez de
consumo en un extremo y la consiguiente necesidad de multiplicar los brazos
abastecedores en el otro, llega a un nivel en que la musculatura debe ceder el
paso a la persuasión, a un esfuerzo verbal por promover consenso.
El
esclavo debe ser no ya sometido a golpes, sino convencido.
¿Pero exactamente de qué debe ser
convencido?
29
Cuando
Kant dijo: “Obra de tal manera que el principio al que se sujete tu conducta
pueda valer como principio universal” – que es, en realidad, otra manera de
formular la vieja norma cristiana: “No hagas a tu prójimo lo que no querrías
que éste te hiciera a ti” – estaba enunciando algo más que una norma ética.
Si
bien se mira, esa exigencia de universalidad enuncia no sólo el “deber ser”
sino también el “ser” de toda relación entre los hombres.
O,
por lo menos, de todo sistema de relaciones que trascienda aquel primitivo
nivel de convivencia en el que la musculatura podía ser el factor determinante.
En
un mundo de interacciones humanas en el que la pura fuerza física está inhibida
de actuar, yo sólo puedo entablar con mi prójimo una relación que él consienta.
Y
para que mi prójimo la consienta, tiene que ser una relación asumible por él
como algo que no lo lesiona, que aporta valores a su vida y enriquece su
existencia.
Una
relación en la que ambos seamos sujetos y ninguno de nosotros objeto del otro.
Sólo
una relación en este tipo es universalizable.
Sin este principio de la
universalidad, la relación no se establece, no existe.
Yo
sólo puedo establecer, por ejemplo, una relación comercial con mi prójimo si de
ella hemos de
sacar provecho ambos, si sirve a los
fines de ambos y no los de uno solo con exclusión de los otros.
De
lo contrario no hay relación.
El
“deber ser” de la relación condiciona así, en cierto modo el “ser” de la
relación.
Este
acoplamiento del “deber ser” con el “ser” en el campo de las relaciones humanas es la incómoda
novedad con que tropieza el grandote del cuento cuando intenta incorporar un
quinto esclavo a su servidumbre, tras agotar con los otros cuatro la validez de
su propia musculatura como factor de dominio.
Para
el sojuzgamiento de los primeros cuatro le había bastado reiterar una misma
operación física.
El
sojuzgamiento del quinto tiene que trascender el mundo de la física en un salto
inevitable a la universalidad.
Este
paso grandioso trae sus complicaciones.
Porque
el grandote, ingresando en el firmamento de universalidad, no renuncia a
establecer con aquel quinto individuo una relación de dominio, violatoria de la
universalidad.
Su
problema es lograr que aquel hombre acuerde a una relación lesiva de la
universalidad un consenso que por naturaleza sólo puede acordarse a una
relación de contenidos universales.
¿Qué
hace entonces el grandote? ¿Renuncia a la universalidad?
No
puede hacerlo, porque en tal caso se vería limitado a los recursos de una
musculatura cuya efectividad ha llegado a su límite con el sometimiento de los
primeros cuatro esclavos.
¿Acepta
entonces la universalidad? Tampoco puede hacerlo por cuento implicaría
renunciar al anhelado quinto sojuzgamiento.
La única opción que le queda es la de
inventar una universalidad aparente, una falsa universalidad.
Y
es éste el momento en que la palabra se desprende de bíceps.
El
grandote tiene que verbalizar un vínculo intrínsecamente violatorio de la
universalidad en términos que presente como respetuoso de ella.
Es
decir, tiene que disfrazarlo de universalidad, tiene que mentir.
Por
ejemplo, tiene que presentarse a sí mismo como un enviado de los dioses y
convencer al quinto hombre que servir a este delegado de la divinidad
constituye una obligación religiosa cuyo cumplimiento ha de asegurarle un
destino venturoso más allá de la muerte.
De
este modo, una relación que sólo sirve a los fines de grandote parece servir a
los fines de ambos.
Con
esta falsa universalidad, el grandote logra construir por consenso un tipo de
relación que ya no puede establecerse solo por la fuerza.
La “derecha”, superada su prehistoria musculosa,
empieza a definirse ahora en indisoluble asociación con la mentira.
Ingresando
en el mundo declarativo de la palabra, la “derecha” no puede declarar su
naturaleza más que a precio de extinguirse.
No
puede revelar el sistema real de relaciones que la constituyen como “derecha”
más que a precio de imposibilitar el sistema.
30
Mientras
la falsa universalidad se genere en el reducido ámbito del grandote y sus
cinco, seis o siete esclavos, es concebible que la “derecha” ejercite su propia
naturaleza embustera en términos puramente maquiavélicos, si se asigna a este
término su acepción vulgar, que implica la idea de una relación de uso, de
sujeto a objeto, en la que el sujeto es consciente del tipo de relación que
pretende instaurar con su prójimo.
En
la etapa previa a las complicaciones provocadas por la inserción de la
universalidad en las relaciones humanas, el
sometimiento por la fuerza física dejaba en libertad la conciencia - tanto la
del amo como la del esclavo - para
aprehender la realidad como tal, sin que la existencia, ausencia o modalidad
alguna de esta aprehensión gravitara en la materialización del sometimiento.
La
conciencia no desempeñaba papel alguno entre los factores del sometimiento,
limitados aquí a la soberana y autosuficiente musculatura del grandote.
El
amo sabía de qué se trataba y también lo sabía el esclavo, sin que esto
posibilitara, imposibilitara, facilitara o dificultara la relación.
Producida
la irrupción de la universalidad en esta relación, el grandote puede retener
concebiblemente aquel estado de conciencia, pero el esclavo no.
La naturaleza de la relación tiene que
llegar disfrazada a la conciencia del esclavo, a partir del momento en que el
sometimiento de éste ha de definirse no ya como una mera claudicación física,
sino como un acto de consenso.
Este
el tipo de relación sujeto-objeto, con conciencia clara de un
lado y conciencia obnubilada del otro, es precisamente el que define al sujeto maquiavélico.
Pero
si aquella primigenia “derecha” de naturaleza muscular tenía sus limitaciones,
esta nueva variante de naturaleza maquiavélica también las tiene.
En
ambas ocasiones se trata de una limitación numérica, referida en el primer caso
al objeto (el número de esclavos)y en el segundo, al sujeto (el número de
amos).
Una
relación maquiavélica sólo es posible a precio de que su sujeto sea solo un
individuo o un grupo muy reducido de individuos.
No
hay límite para el número de las personas que pueden decir una misma verdad,
pero si hay un límite para el número de
las personas que pueden decir una misma mentira.
Si
a tres individuos desvinculados entre sí se los coloca frente a una mesa verde
y se los invita a expresar con veracidad el color del objeto que tienen
delante, cada uno dirá “verde”. Si se les pide que mientan sobre el color de la
mesa, el primero dirá quizás, “azul”; el segundo, “rojo” y el tercero
“amarillo”.
Para
que los tres coincidieran en una misma mentira como habían coincidido en una
misma verdad, sería necesario que se pusieran de acuerdo previamente acerca de
lo que van a decir.
En
el primer caso, la formulación de una misma verdad emana de tres individuos del
objeto que tienen delante, sin necesidad de una previa interrelación
conspirativa entre ellos.
En
el segundo caso, la formulación de una misma mentira sólo puede emanar de esta
interrelación.
Tal
interrelación, a su vez, sólo es posible si quienes participan de ella se
conocen, se comunican, se consultan, se coordinan, se tienen a mano entre sí.
Es decir, si son pocos.
Las
posibilidades de un testimonio falso, pero de contenido unívoco, decrecen a
medida que se amplía el círculo de sus sujetos, y se extingue tan pronto como
el número excede las posibilidades de la interrelación conspirativa.
Todo
esto, naturalmente, delimita un margen muy estrecho para los movimientos de una
derecha maquiavélico (sic).
Siendo
obvio que la falsa universalidad surgida ahora como factor de dominio sólo
podrá motivar el consenso buscado con ella en la medida en que sea unívoca, la
“derecha” no podrá maquiavélica más que a condición de ser escasa.
Distinta
es la situación cuando el sujeto de la “derecha” es toda una clase social, una
indefinida muchedumbre en la que resulta imposible derivar la falsa
universalidad de aquella interrelación personal propia de la derecha
maquiavélica.
La
aparición de la clase en la subjetividad de la derecha marca el momento de un
nuevo salto cualitativo en la lógica de las relaciones humanas.
¿Cómo
puede constituirse, en este contexto,
una clase “dominante”?
Si
la clase por ser tal, no parece estar en condiciones de generar una falsa
universalidad de contenido unívoco, ¿qué posibilidades tiene de instaurar un
dominio de que la existencia de una falsa universalidad se ha venido
evidenciado hasta ahora como un componente crucial?
En
rigor, no se trata de que la clase no pueda generar una falsa universalidad; lo
que no puede hacer es generarla en términos que le permitan asumirla
maquiavélicamente.
La
falsa universalidad, a esta altura, deberá ser de naturaleza tal que resulte
posible rendir testimonio de la verdad; es decir, sin necesidad de pasar por la
interrelación conspirativa.
Y
esto sólo es posible si la falsa universalidad, destinada a funcionar como
“verdad” para la clase dominada, funciona también como “verdad” para la
dominante.
Una clase, en suma, sólo puede dominar a
condición de mentirse a sí misma, de educarse y criarse a sí misma en la
mentira.
Su
esfuerzo por alienar mediante la falsa universalidad a la clase sometida tiene
que ser auto alienante.
La derecha maquiavélica tiene que ceder el
campo a una derecha alucinada.
Quizá
sea necesario aclarar ahora que la secuencia señalada entre la derecha
muscular, la derecha maquiavélica y la derecha alucinada no pretende describir
el desarrollo de un proceso cronológico sino el desarrollo de un concepto.
Aquellos
tres momentos de la derecha no son momentos históricos sino momentos lógicos.
Y
es hora de preguntar si una operación desentrañamiento lógico como el intentado
hasta aquí a propósito de la “derecha” es también factible a propósito de la
“izquierda”.
¿Dónde
está la “izquierda” en los sistemas de relación descritos hasta ahora?
fuente
"MONTONEROS LA SOBERBIA ARMADA", Capítulos 28,29 y 30

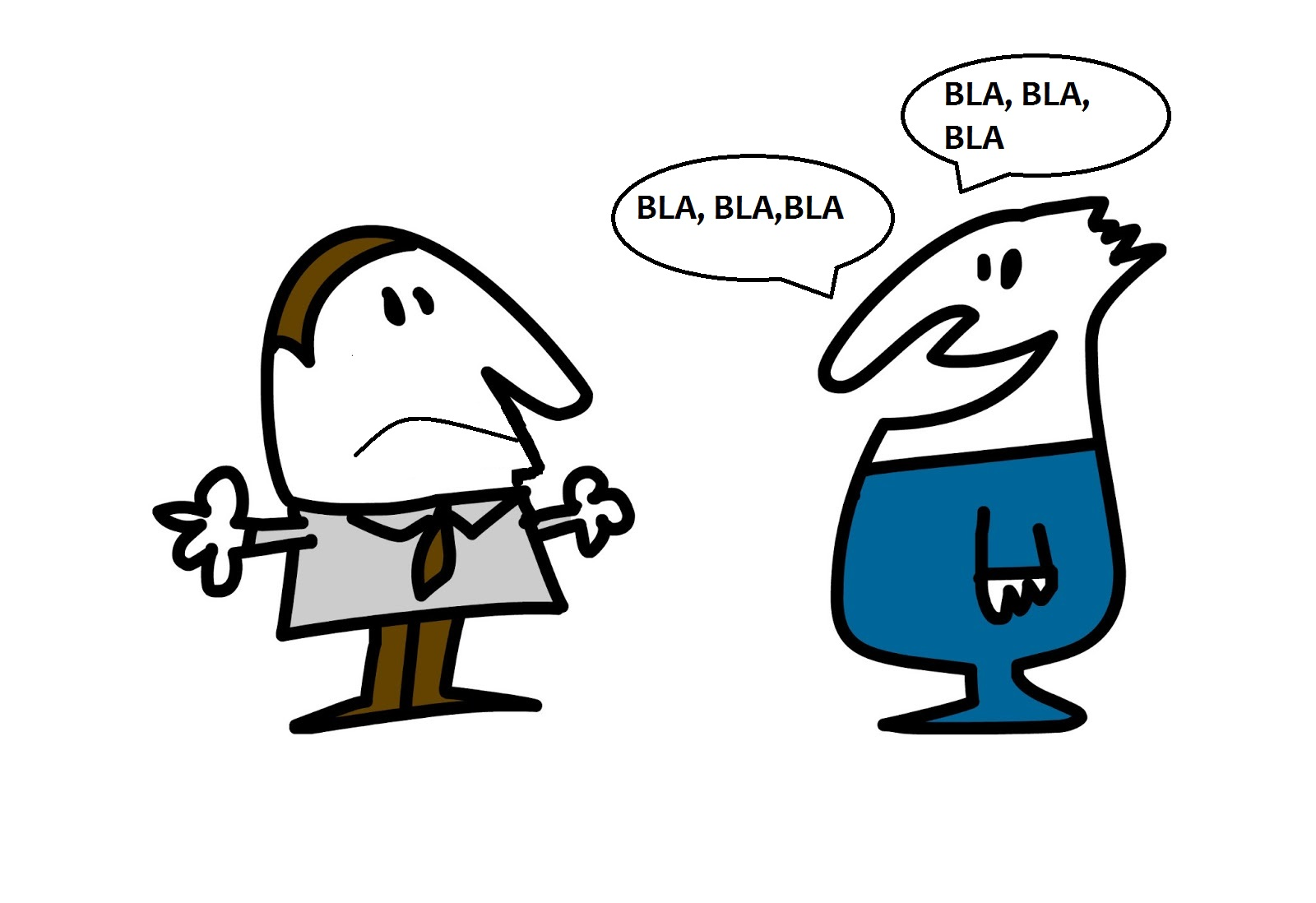
No hay comentarios:
Publicar un comentario