¿A QUIEN HACE REFERENCIA?
Poder, emociones y salud mental
La presunción de sólo estar expuestos al juicio de Dios o de la historia vuelve a los líderes que padecen el síndrome de hibris muy proclives a desafiar a los tribunales y enfurecerse frente al periodismo crítico
18 de abril de 2024
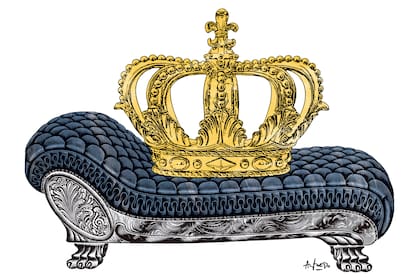
¿Qué papel juegan las emociones en la vida política?
¿En qué medida los estados de ánimo determinan el voto?
¿Qué efecto tienen sobre el psiquismo las tensiones asociadas al ejercicio del liderazgo?
¿El poder puede desatar desequilibrios mentales?
¿Las personas con desequilibrios mentales son más propensas a la búsqueda y al ejercicio del poder?
Estas preguntas son eternas.
Pero en la actualidad tienen una gravitación inédita sobre la vida pública.
En la Argentina, el último en formularlas ha sido Marcos Peña.
Quien fuera jefe de Gabinete de Mauricio Macri reapareció en la escena pública como autor de El arte de subir (y bajar) la montaña.
Es un libro de memorias, pero con una peculiaridad que lo aleja de ese género.
Peña escribe sobre el impacto que tuvo el contacto con el poder en su intimidad emocional.
Ese testimonio se entrelaza con una larga reflexión acerca de los conflictos subjetivos a los que están expuestos quienes deben ejercer el liderazgo.
Peña habla de sí mismo y hace hablar a otros.
Recoge la experiencia de muchas personalidades, de las más variadas disciplinas y nacionalidades, a las que entrevistó para su podcast Proyecto 77.
Es un trabajo interesante por su contenido.
Pero también por el contexto en que aparece.
Las pasiones y la afectividad han estado en los últimos tiempos mucho más presentes que lo habitual en la política.
Un fenómeno que se ha observado una y otra vez, sobre todo durante la campaña electoral, es la pesadumbre que experimenta una parte mayoritaria de la sociedad argentina.
Quienes indagaron como encuestadores en la imagen que los votantes se fueron formando del entorno colectivo en los últimos años se asombraron al advertir un pesimismo y una sensación de desamparo que no alcanzaba la misma intensidad en otras crisis.
Pérdida del sentido de futuro, la sensación de que “esto ya no es vida”, un desasosiego que casi siempre terminaba en llanto.
Esa demanda de atención en un nivel que excede al de la administración se hizo tan acuciante que llevó a Patricia Bullrich a proponer la creación de un “Ministerio Humanista”.
Lo anunció de este modo: “Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante”.
Hay una coincidencia muy extendida en que una clave del éxito de Javier Milei fue haber no sólo interpretado, sino encarnado en su propia expresividad ese desasosiego.
Milei vino a confirmar la sospecha que una contrariada Chantal Mouffe expresó en su libro El poder de los afectos en la política: en estos tiempos la derecha, a escala internacional, ofrece una respuesta mucho más eficiente que la izquierda a la exigencia de protección y seguridad que el público plantea a la dirigencia.
En la misma línea, algunos observadores fueron más allá de Mouffe para señalar la capacidad especial de algunos líderes conservadores, más o menos populistas, para hacerse cargo de ese estado de consciencia y movilizarlo en su beneficio hacia las urnas.
De todos esos ensayos, hay uno de Andrew Anthony que destaca por lo audaz.
Toma sin saberlo una ocurrencia de Felipe González quien, inspirado por su colaboradora Rocío Martínez-Sampere, bromeó en noviembre pasado: “Yo a los nuevos jefes de la derecha los distingo por el pelo”.
El ensayo de Anthony salió en The Guardian, con el título “El populismo tiene que ver con el cabello: lo que los líderes de derecha intentan decirnos con sus peinados salvajes”.
Anthony recorre las cabelleras de Milei, Boris Johnson, Donald Trump y Geert Wilders, el líder del Partido de la Libertad de los Países Bajos.
En todos los casos decodifica el mismo mensaje a través del peinado, llamémosle así, heterodoxo: indica la presencia de una personalidad no convencional, disidente frente a lo establecido, capaz de dar solución a los problemas por la fuerza de su excepcionalidad y avasallando los lentos y estériles rituales de la institucionalidad.
Sin ir tan lejos por este camino de la semiótica, es evidente que el desasosiego espiritual de las muchedumbres parece hacer juego con líderes dotados de una gran habilidad para representar y a la vez direccionar pasiones con el imán de la extravagancia.
Quiere decir que hay un puente más o menos repetitivo entre momentos en que el estado de ánimo colectivo se muestra muy sombrío y la emergencia de dirigentes que se ofrecen como una salida no por la calidad de sus programas sino por la singularidad de su carácter.
Esta perspectiva conduce a una cuestión clásica en el análisis del liderazgo: el blindaje narcisista que caracteriza a tantas celebridades de la política.
En su libro, Peña reflexiona en un contraste explícito contra ese modelo de dirigente.
Defiende la humanización del que conduce, la aceptación de su vulnerabilidad, la necesidad de cubrir una fragilidad siempre presente pero que, sometida a las exigencias del gobierno, se vuelve más amenazante.
Por contraposición, Peña realiza un alegato contra el síndrome de hibris.
Es decir, levanta una advertencia sobre la capacidad que tiene el ejercicio del poder para trastornar la conducta.
La idea es que el poder no sólo corrompe.
El poder enferma.
En la antigua Grecia se creía que la existencia de cada ser humano cobija un monto de felicidad y de tristeza, de éxito y de fracaso, asignada por los dioses.
La pretensión de modificar esa ración recibía el nombre de hibris.
Esa palabra significaba desmesura y era vista como un desborde de la condición humana que lleva a desafiar a la divinidad.
Hoy la palabra hibris es traducida como soberbia o infatuación.
Los psiquiatras identifican ese trastorno en quienes ejercen posiciones relevantes de poder, que es el problema que desvela a Peña.
Él cita al estudioso más relevante de este campo: David Owen, cuyo libro más difundido es El síndrome de hibris, donde analiza los gobiernos de Tony Blair y George Bush hijo.
Sin embargo, el texto que hizo célebre a Owen, y que muchos argentinos conocieron gracias a Nelson Castro, es el que escribió junto a Jonathan Davidson.
Fue publicado en 2009 en el número 132 de la revista Brain. Journal of Neurology, con el título “Síndrome de hibris: ¿un desorden de personalidad adquirido? Un estudio de los presidentes de Estados Unidos y los primeros ministros del Reino Unido a lo largo de los últimos 100 años”.
El texto de Owen y Davidson pertenece a una larga serie de estudios sobre las determinaciones psicológicas del liderazgo,
Allí están también los trabajos de Sigmund Freud, Jerrold Post, Malcolm Gladwell, Jonathan Haidt y Gabor Maté.
Owen es un destacado político británico que ocupa una banca en la Cámara de los Lores. Antes de ingresar a la carrera política ejerció la medicina como neurólogo y psiquiatra.
Davidson también es psiquiatra e investiga sobre ansiedad y estrés en la Duke University.
Para ellos la hibris es el lado oscuro del liderazgo.
Los grandes jefes suelen tener carisma, encanto, habilidad para inspirar a otros, capacidad de persuasión, disposición para tomar riesgos, grandeza de aspiraciones y confianza en sí mismos.
Pero Owen y Davidson observan que suelen estar signados por la impetuosidad, el rechazo a oír consejos, una forma de incompetencia derivada de la impulsividad, dificultad para evaluar las consecuencias de los propios actos, y este rasgo, muy recurrente: un desdén por los detalles propio de quienes se creen infalibles.
La hibris sería una modulación del narcisismo, en una fase tan aguda que es capaz de llegar al abuso de poder y a la negligencia frente a la posibilidad de dañar la vida de otros.
En los dictadores es una desviación caricaturesca. Owen y Davidson recuerdan que Ian Kershaw, el eximio biógrafo de Hitler, tituló su primer volumen (1889-1936) Hibris.
Los autores advierten que es más probable que una tendencia al egocentrismo se convierta en síndrome de hibris después de un gran triunfo electoral.
Y que se desarrolle ante una guerra o un desastre financiero.
Según Owen y Davidson, los líderes que son víctimas de hibris presentan 14 características:
1) ven el mundo como un lugar de autoglorificación a través del ejercicio del poder;
2) tienen una tendencia a emprender acciones que exaltan la propia personalidad;
3) muestran una preocupación desproporcionada por la imagen y la manera de presentarse;
4) exhiben un celo mesiánico y exaltado en el discurso;
5) identifican su propio yo con la nación o la organización que conducen;
6) en su oratoria utilizan el plural mayestático “nosotros”;
7) muestran una excesiva confianza en sí mismos;
8) desprecian a los otros;
9) presumen que sólo pueden ser juzgados por Dios o por la historia;
10) exhiben una fe inconmovible en que serán reivindicados en ambos tribunales;
11) pierden el contacto con la realidad;
12) recurren a acciones inquietantes, impulsivas e imprudentes;
13) se otorgan licencias morales para superar cuestiones de practicidad, costo o resultado, y
14) descuidan los detalles, lo que los vuelve incompetentes en la ejecución política.
Proyectada sobre la cotidianidad de la política, la hibris se traduce en comportamientos muy característicos.
El más frecuente es la iracundia.
El líder afectado por esa arrogancia estructural vive el borde de la furia, con estallidos que determinan el modo de aproximación de los colaboradores hacia él.
En un sentido menos ostensible, la presunción de sólo estar expuestos al juicio de Dios o de la historia vuelve a los líderes que padecen este síndrome muy proclives a desafiar a los tribunales y enfurecerse frente al periodismo crítico.
Es decir, aparece una dificultad para aceptar el límite.
Estas tendencias se refuerzan por ese desprecio por los otros, que los vuelve casi adictos al insulto.
Owen y Davidson se sirvieron de un sinfín de biografías para analizar las personalidades de la mayoría de los primeros ministros británicos y presidentes norteamericanos del siglo pasado hasta la primera década del actual.
En esa secuencia citan a uno de los consejeros de John F. Kennedy (1961-1963), Richard Goodwin, quien describe a su jefe en un rapto de hibris durante el fiasco de Bahía de Cochinos: “(…) Tuvo una gran arrogancia; la no reconocida, la inconfesable creencia en que podría comprender, y aun predecir, el elusivo, a menudo sorprendente, siempre conjetural curso del cambio histórico”.
El diagnóstico de Goodwin sobre Kennedy es revelador de un aspecto de la hibris que explica innumerables derivaciones prácticas.
El líder que se exalta a sí mismo suele experimentar una suerte de conexión visceral con la marcha de los hechos.
Hugo Chávez confesó a Daniel Filmus, en una entrevista para Canal Encuentro, que él sentía que por sus venas galopaba el caballo de la historia.
Hay una versión hipertrofiada de esa percepción: la creencia de que se gobierna o se lidera por un mandato divino.
Es decir, la tentación de introducir el más allá en el tiempo.
O, como alerta Karen Armstrong en su libro sobre el origen del fundamentalismo en los tres monoteísmos, la propensión catastrófica a transformar el mito en logos.
Isaiah Berlin explicó, y censuró, una forma de ejercer la política para la cual hay valores objetivos, interpretaciones “verdaderas” que, en realidad, postulan como indiscutibles a las que son meras opciones morales o ideológicas.
Es la posición de dirigentes que defienden sus puntos de vista alegando que hablan en nombre de la ciencia.
La consecuencia inevitable de esta posición es la negación de cualquier perspectiva divergente.
La suposición de que la diferencia en los modos de pensar es, en realidad, una perversión.
Donde un espíritu liberal ve pluralismo, el gobernante presa de la hibris ve una inclinación por la mentira.
Este sistema de prejuicios se activa de manera muy frecuente en los ataques a la prensa.
Para el líder que se encapsula en una burbuja de certezas, es inconcebible la aparición de un ángulo crítico.
Los periodistas no cuestionan, más aún, ni siquiera se equivocan: si no convalidan al poder, es porque están maquinando operaciones.
Quiere decir que, desde la perspectiva de Owen y Davidson, la hibris está asociada al dogmatismo.
Esa deformación que tan bien caracterizó Shakespeare en “Enrique VI”, cuando le hace decir a York: “La verdad aparece tan desnuda de mi parte que cualquier ciego puede verla”.
Como comenta Stephen Greenblatt en ese gran libro que es El tirano. Shakespeare y la política, “todo es negro o blanco. No se admite en ningún momento que pueda haber una zona gris; imposible reconocer que una persona razonable pueda discrepar de tales presupuestos. Cada uno piensa que sólo puede deberse a pura maldad no reconocer algo que es tan indiscutiblemente ‘evidente’”.
Owen y Davidson cuentan que Richard Nixon comenzó a experimentar signos de hibris en la campaña de 1972, cuando le dijo a Henry Kissinger: “Nunca lo olvide, la prensa es el enemigo. El establishment es el enemigo. Los profesores son los enemigos”.
La lectura de la política como una relación amigo-enemigo es consustancial a la patología que describen Owen y Davidson.
Y de la mano de la imagen del enemigo llega otro síntoma: la tendencia a sospechar conspiraciones.
Resulta útil en este punto del camino detenerse en La evaluación psicológica de los líderes políticos, ese gran tratado sobre psicología del poder escrito por Jerrold Post, quien no en vano pasó 25 años al frente de la oficina de análisis psicológico de la CIA.
Allí Post describe, de manera muy esquemática, tres estilos en el manejo del mando y en la conducción del entorno: el obsesivo-compulsivo, el narcisista y el paranoico.
La hibris es, como ya se dijo, una exageración del narcisismo.
Pero convive con notas paranoides.
Lleva a suponer que hay un enemigo oculto, que en la fantasía de su víctima suele ser una máquina perfecta.
Para la personalidad paranoide todo dato corrobora los prejuicios.
Todo el tiempo hay que monitorear el ambiente.
Por eso los gobernantes con este padecimiento suelen ser adictos a los servicios de inteligencia.
Es obvio: la verdadera realidad no es evidente, está escondida.
Entender es espiar.
El historiador Bert Park vio algunas de esas características en Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos entre 1913 y 1921.
Lo pintó como petulante, intransigente y paranoico.
La personalidad de Wilson impresionó a muchos observadores de su tiempo, hasta llamar la atención nada menos que de Freud, que le dedicó un estudio en colaboración con William Bullit.
En ese libro, con prosa envidiable, el padre del psicoanálisis publicó esta reflexión: “Locos, visionarios, víctimas de alucinaciones, neuróticos y lunáticos, han desempeñado grandes papeles en todas las épocas de la historia de la humanidad. Habitualmente han naufragado haciendo estragos, pero no siempre. Personas así han ejercido una influencia de gran alcance sobre su propio tiempo y los posteriores, han dado ímpetu a importantes movimientos culturales y han hecho grandes descubrimientos. Han sido capaces de alcanzar tales logros, por un lado, con la ayuda de la porción intacta de sus personalidades, es decir, a pesar sus anormalidades; pero, por otro lado, son a menudo precisamente los rasgos patológicos de su personalidad, la unilateralidad de su desarrollo, el refuerzo anormal de ciertos deseos, la entrega a una sola meta sin sentido crítico y sin restricciones, lo que les da el poder para arrastrar a otros tras de sí y sobreponerse a la resistencia del mundo”.
fuente
"LA NACIÓN", 18.04.2024
No hay comentarios:
Publicar un comentario